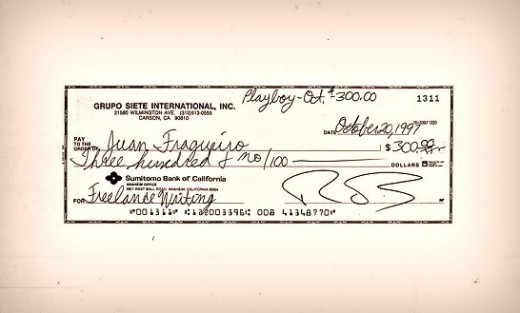
Por Juan Fragueiro.
La resignación era una característica de Abuelitaconciencia que no había logrado legar en el corazón de su nieta. Por el contrario, Irupé sabía que resignarse era como perder la paciencia de los años, un truco al que ella jamás le había encontrado ni la magia ni la gracia. No le gustaba resignarse.
Irupé asistía casi todas las tardes al arroyo que pasaba, tranquilo y cristalino, muy cerca de la Plaza del pueblo. El arroyito formaba pequeños médanos, de tanto en tanto, con el excremento de los patos que anidaban en algún lugar de la costa. Los huevos de rana, las arañitas y los insectos que convivían serenamente se habían acostumbrado a Irupé, y también a sus cuentos.
No siempre estaba feliz. Pero cuando eso pasaba, su imaginación sacaba buena letra de los retobados renglones con los que escarmentaba a diario. De su infelicidad casi rutinaria cosechaba literatura infantil. Aún guarda en su memoria este cuento, pensado para cuando ella fuera la Abuelitaconciencia de su prole:
«En los montes de Acahuallío vivía un nenito de manos muy, pero muy grandes. Tan grandes eran sus manitas que para almorzar recogía diez o treinta manzanas de una vez. Este nene, que vivía en los montes de Acahuallío, había nacido solito, no tenía mamá ni papá (obvia referencia a sí misma). Su nacimiento fue un milagro. Aunque suena más bien a misterio. En fin, el nenito salía de su choza, hecha con cañas de Madagascar y hojas de bananero brasileño, paseaba por allí cerca y con una flecha de hierro cazaba gatos y perros a los que, luego de degollarlos, pelaba y despanzurraba, arrojando sus entrañas a los buitres que cada mañana esperaban por él.
Hasta que un día, sin saber por qué, los buitres se quedaron mirando las entrañas de gatos y perros en medio de las que estaba sentado el nene que vivía en los montes de Acahuallío.
Lo miraban a él. Miraban las entrañas. Lo miraban a él. Hasta que el buitre mayor dijo:
-Nenito que vives en los montes de Acahuallío, hoy te queremos a tí y no a esas sucias entrañas.
Y se lo comieron. Desde entonces, el nene que vivía en los montes de Acahuallío, vuela como los buitres y desde el cielo ve los lugares por los que solía jugar y no puede dejar de llorar. Es cuando en los montes de Acahuallío llueve… sin que esté nublado.»
Cuando las acacias se cultivaban al borde de los caminos sin pavimentar, ningún caballero que se preciara de tal dejaba de portar en el ojal de sus trajes una flor. Si no había acacias eran orquídeas, margaritas, rosas, geranios, flores de loto o de ceibo (sin marcados nacionalismos). ¡Los ojales de los sacos de los caballeros que se preciaban de tales eran verdaderos jardines ambulantes! Y las señoras del pueblo sabían que ellos lo hacían inspirados por la belleza de Irupé. Mujer de nadie, hembra de todos. Nacida en las laderas del cerro Upitoco, casi pegado al monte de Acahuallío, a muy pocas leguas de la Plaza del pueblo, más cerca de la Iglesia que del caserío, llevaba en sus ojos el atractivo salvajismo de las amazonas criollas, reconfortadas en el dulce fragor de una batalla entre sábanas de seda o trozos de arpillera.
Su cuerpo, atado a pasiones contradictorias, era el figurín de viejas revistas de moda en los años que corrían: cintura de avispa, pechos de paloma, cola de mandril -redondita y colorada-, brazos de flamenco y piernas de garza. La mente de Irupé era un albañal de recuerdos y sentimientos, entregas y desenfrenos. Le bullían las neuronas del sexo, mientras su sangre hervía al compás de la pava con agua para el mate, o de la olla con la sopa para el puchero. Irupé, pasionaria, enamorada, entregada, era “la mujer” de un pueblo, para el pueblo, por el pueblo, con el pueblo, con “todo” el pueblo. Ella sabía hacer gozar y no lo mezquinaba.
En los bancos de la plaza, muy cerca del mástil, reposaban sus conquistas por las que pendían sendos lagrimones desde los sauces más viejos. Eran lágrimas de las »legítimas’,’ derramadas a causa de las infidelidades de sus maridos, y por la envidia.
El pueblerío, destronado de su ubicación geográfica en los Atlas, y maldito por curas y obispos, subsistía gracias al comercio hacia el exterior. Cientos de turistas llegaban por mes para conocer a “la mujer” en torno a la cual se habían tejido las más miserables y eróticas historias de amor. Amor sin condiciones.
Subida al techo de la ex municipalidad, o colgada del balcón del ex Juzgado de Paz, Irupé se columpiaba contrariando los achaques originados por una vida sexual activísima.
Ahora sigue sacudiendo el presente. Y con la escoba barre los malos recuerdos. Demasiado tiene con cargar su espíritu joven en un cuerpo parecido al sarcófago bolivariano. ¿Para qué supurar más? ¿Con qué sentido? Irupé no responde porque su presente es sordo, casi ciego y a veces chochea. Su escoba no es tan nueva, así que algunos malos recuerdos se le quedan pegados dando vueltas en el aire y no hay quién los espante. Ahora, ella elige hablarme de sus amores, más allá de la cama, del sexo, de la vagina o del brasero encendido en las noches más crudas de invierno. Me habla de sus amores con la pausa que las viejas le dan a sus recuerdos y uno no sabe si lo hacen porque les falla la memoria o porque de esa forma, entre pausas, retienen el pequeño placer de revivirlos.
Irupé habla de sus amores con la pasión que pondría en ello una novia plantada en el altar, diez años después del plantón. Habla de sus amores como una niña de quince años (de las niñas de quince años de antes), como una garza doncella, cebra embriagada en los sopores del hedor que tiene el amanecer más estiercolizado de la pequeña tierra redonda, cuadrada, ahuevada. Habla de sus amores, Irupé, y no es fácil soportarla aunque sea digno.
Mientras barre el presente, con la escoba acierta a algunos de sus malos recuerdos. Pero sufre de agonía dentaria: sin dientes ni muelas, ni siquiera caries, apenas si puede articular frases cortas y pensamientos poco ágiles. Pobre Irupé, ¡era tan bella! Tan bella que los archidiáconos de la Catedral de la ciudad viajaron un día al pueblo en busca de agua bendita potable (que escaseaba) y se cruzaron con ella en la plaza, a pocos metros de la Iglesia y del Juzgado de Paz. El obispo mayor (que nadie sabe cómo se llamaba) la miró, se arrodilló y, cegado por la belleza de Irupé, se desprendió (de) los hábitos. Los santos de la procesión que acompañaban a los archidiáconos de la Catedral también cayeron al suelo, porque los portadores que los sujetaban perdieron los estribos.
-¡Abajo el celibato! ¡Viva Irupé! ¡Vivan las mujeres!
El pueblo no podía creer lo que sucedió aquella mañana. En medio de la bullanguera expresión de deseos sádicos –porque seguramente los curas pensaban acosarla- estaba Irupé, con su vestidito de los quince, blanco, inmaculado y su tolderita escocesa prendida al busto derecho. Su Abuelitaconciencia la sostenía de las manos mientras rezaba Padres nuestros y Avemarías protestones.
-Compre velas santas.
-Adquiera la postal tridimensional del martirio.
-Echen sus culpas al demonio.
-¡Purifíquense hoy … pascuas, velas, roscas, estampitaaaaaas!
El pueblo todo era una fiesta, una enorme fiesta. El pueblo era una joda y los archidiáconos sucumbieron ante Irupé, salvo el Papa, que no dio crédito a los rumores eclesiásticos, pero concluyó excomulgando a todos.
El fraile del pueblo reía entre las bambalinas de su sacristía pensando en un futuro ascenso. Su asistenta lloraba, de pena, de envidia o por llorona nomás.
El pueblo era una broma de cinismo, de delirio, de mal gusto, de mojigatería, de pasiones traicioneras, de sentimientos encontrados.
El pueblo estaba maldito.
Irupé decidió salirse corriendo de la plaza. Detrás de ella iban los futuros ex archidiáconos, los solteros, los casados, los perros alzados, los vagabundos, los sifilíticos, los pitopáusicos, los hambrientos, los solitarios, los desheredados, los enanos, los abandonados, los sensatos, los locos, los modelos, los empleados del Juzgado de Paz, los de la Oficina de Correos, los turistas, los patos, los psicóticos, los errantes, los artesanos y los perdidos.
Todos detrás de ella.
Así fue como, a los dieciséis años, emprendió su primera emancipación, lejos del carácter demoledor de su Abuelitaconciencia, y puso su primera empresa: un prostíbulo llamado “El abrazo del Placer” (donde nadie va sólo a ver).
Irupé es la heroína del pueblo. En Clorinda, todos la respetan y aún hay quienes dicen amarla. Primera mujer de muchos hombres, cientos de miles, que la guardan en el subconsciente.
-Te voy a cebar unos mates -me prometió- y después seguimos.
Luego de un cuarto de hora, ya impaciente por la demora, crucé hasta el cuarto que encerraba una enorme cocina económica a leña. Ahí estaba Irupé. Doblada sobre su abdomen con una mano en la pava y la otra en el mate, sosteniendo pocas penas en el delantal. Ahí estaba, quieta y dura, con una lágrima muerta en la mejilla y el rostro cruzado por el dolor del recuerdo que en esta noche -lo supe después- cumplía cincuenta años.
Hacía medio siglo había tenido su primera cita con el único hombre que la amó, un escritor de panfletos que venía huyendo de la ciudad.
Irupé murió descargando su memoria sobre un desconocido adolescente y sentí la obligación de protegerla, cuidarla de las polillas de los chismes cortos.
Irupé no se los merecía.



















